La inseguridad y la Ley de Newton
 La reunión había sido fijada para las diez de la mañana, hora de Guinea Ecuatorial. El primer auto (un Audi A5 negro con los vidrios polarizados) subió por Perón y giró a la izquierda por 25 de Mayo; avanzó despacio y se detuvo frente a la puerta del Ministerio. Durante los cinco minutos siguientes la misma escena se repitió seis veces; autos negros de diferentes marcas, todos de alta gama, todos negros. Para el comienzo de la reunión estaban sentados alrededor de la mesa siete de los ocho convocados. (más…)
La reunión había sido fijada para las diez de la mañana, hora de Guinea Ecuatorial. El primer auto (un Audi A5 negro con los vidrios polarizados) subió por Perón y giró a la izquierda por 25 de Mayo; avanzó despacio y se detuvo frente a la puerta del Ministerio. Durante los cinco minutos siguientes la misma escena se repitió seis veces; autos negros de diferentes marcas, todos de alta gama, todos negros. Para el comienzo de la reunión estaban sentados alrededor de la mesa siete de los ocho convocados. (más…)


 El 4 de abril de 2012 a las 19:45 h salí con el auto para llevar a mi hermana a Ezeiza. Después de 15 o 20 minutos se descargó sobre Buenos Aires lo que fue —me enteraría poco después— un tornado sin precedentes. Vientos de más de 120 kilómetros por hora, árboles desplomados sobre la autopista y carteles caídos y destrozados fueron solo algunas de las cosas que vimos y vivimos.
El 4 de abril de 2012 a las 19:45 h salí con el auto para llevar a mi hermana a Ezeiza. Después de 15 o 20 minutos se descargó sobre Buenos Aires lo que fue —me enteraría poco después— un tornado sin precedentes. Vientos de más de 120 kilómetros por hora, árboles desplomados sobre la autopista y carteles caídos y destrozados fueron solo algunas de las cosas que vimos y vivimos.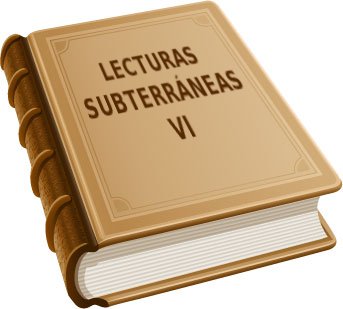 El último encuentro con mi psiquiatra me dejó preocupado. Fueron días difíciles para mí y se vieron reflejados en el trato indiferente que le di, al abrigo del viejo jacarandá. Trato que no se merece, no por mérito propio sino porque a esta altura creo que no se merece trato alguno.
El último encuentro con mi psiquiatra me dejó preocupado. Fueron días difíciles para mí y se vieron reflejados en el trato indiferente que le di, al abrigo del viejo jacarandá. Trato que no se merece, no por mérito propio sino porque a esta altura creo que no se merece trato alguno.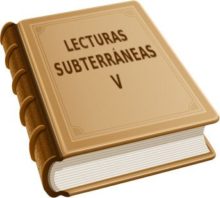
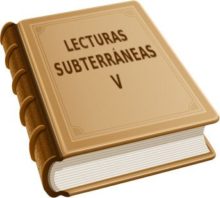 Se abre la puerta y así, sin pensarlo, me bajo. No sé en qué estación estoy pero me bajo. Sigo a la multitud que se encamina hacia la escalera mecánica, piso el primer escalón y me dejo llevar. Recién soy consciente del tránsito de la avenida Pueyrredón cuando me encuentro parado al borde del cordón esperando que el semáforo me habilite a cruzar. Los sonidos me llegan de a uno, dosificados. Ruidos de motores, bocinas, voces, me asaltan sin mezclarse. También una sirena, lejos. La silueta blanca se enciende y entonces camino. Camino solo. Solo camino.
Se abre la puerta y así, sin pensarlo, me bajo. No sé en qué estación estoy pero me bajo. Sigo a la multitud que se encamina hacia la escalera mecánica, piso el primer escalón y me dejo llevar. Recién soy consciente del tránsito de la avenida Pueyrredón cuando me encuentro parado al borde del cordón esperando que el semáforo me habilite a cruzar. Los sonidos me llegan de a uno, dosificados. Ruidos de motores, bocinas, voces, me asaltan sin mezclarse. También una sirena, lejos. La silueta blanca se enciende y entonces camino. Camino solo. Solo camino. 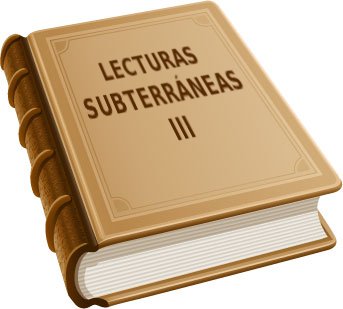 La puerta se abre como respuesta a dos toc toc breves. Grande es mi sorpresa cuando veo que quien la abre no es mi psiquiatra, sino un hombre joven con guardapolvo blanco. Apenas se cierra la puerta tras de mí, veo a mi psiquiatra salir rápidamente a mi encuentro caminando de un modo que me recuerda graciosamente a un pingüino. Ya frente a mí, hace un intento infructuoso por darme la mano. “Linda camisa”, le digo como para disimular el mal momento. Hace con la cabeza un claro gesto para que lo siga y camina en dirección a su consultorio. Lo sigo de cerca, contando mentalmente la cantidad de hebillas que se disponen en forma vertical en su espalda.
La puerta se abre como respuesta a dos toc toc breves. Grande es mi sorpresa cuando veo que quien la abre no es mi psiquiatra, sino un hombre joven con guardapolvo blanco. Apenas se cierra la puerta tras de mí, veo a mi psiquiatra salir rápidamente a mi encuentro caminando de un modo que me recuerda graciosamente a un pingüino. Ya frente a mí, hace un intento infructuoso por darme la mano. “Linda camisa”, le digo como para disimular el mal momento. Hace con la cabeza un claro gesto para que lo siga y camina en dirección a su consultorio. Lo sigo de cerca, contando mentalmente la cantidad de hebillas que se disponen en forma vertical en su espalda.